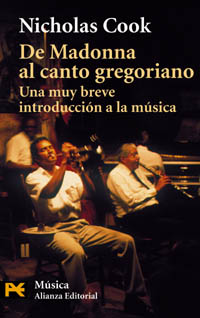
De Madonna al Canto Gregoriano: una muy breve introducción a la música.
Prólogo.
En el mundo hay muchos tipos de música diferentes. Pero todas estas formas son música. Cook intenta hacer una historia de cómo se piensa la música y cómo nos relacionamos con ella, en lugar de diferenciar entre lo que es o no música y divinizar un determinado canon, como tradicionalmente se hace.
1. Valores musicales.
- Un anuncio de televisión.
El significado de la música en las personas, el capítulo comienza citando un anuncio, como punto de partida del libro. El anuncio de los planes de pensiones de Prudential nos revela muchas cosas acerca de nuestra manera de entender la música. En primer lugar un joven escucha música con unos auriculares, en concreto rock (le vemos mover los pies a ritmo...), al escuchar música se evade de la realidad y puede pensar en su futuro (es una de las experiencias que nos ofrece la música). Acto seguido, observamos a nuestro amigo convertido en una estrella de rock, el anuncio de planes de pensiones va dirigido a gente joven, con lo que sacamos la conclusión de que la música también nos encasilla e identifica. En una tercera parte veríamos a este individuo como pianista de un centro comercial a merced de las peticiones de señoras de avanzada edad, el sueño del artista, el músico que toca lo que quiere, se evade. No es lo mismo tocar por dinero que por arte.
- La autenticidad en la música.
En este apartado, Cook juega con la idea de una música auténtica, y por consiguiente con la existencia de músicas artificiales. Los orígenes de esta concepción son muy antiguos. Nos pone un ejemplo en el que se compara al blues como música auténtica que se toca de memoria, frente a la tradición europea que necesita de partituras y sin ellas es incapaz de tocar. Pero la idea de autenticidad no gira sólo en torno a esta contraposición entre música popular y culta. También la idea de autoría influye, dado que no son igualmente valorados lo grupos de música que interpretan su propia música que los que se limitan a imitar el sonido de bandas legendarias, es decir, el escalafón de la musicalidad eleva a los creadores frente a los meros intérpretes. Pero aún así la distinción entre creador e intérprete no es tan grande, pues un intérprete hace suya la creación, aportando su visión personal, lo que entronca con como nos vende la música la industria (incluso la clásica). No compramos Beethoven, aunque sea lo que se estudie, compramos la visión que el gran artista de turno tiene de su música, lo convertimos momentáneamente en creador para alabarlo, y que compremos el disco.
En nuestra cultura impera, por lo tanto un sistema de valores que coloca la innovación sobre la tradición, la creación sobre la reproducción, la expresión personal sobre el mercado. En una palabra, la música debe ser auténtica, ya que de lo contrario, ni siquiera es música.
- Palabras y música.
Cook nos habla ahora de la importancia de las palabras, el lenguaje, porque es un reflejo de como pensamos las cosas. Lo que se dice sobre la música nos habla de cómo pensamos la música, para llegar a la conclusión que la forma que hemos heredado de entender la música no da abarcado el abanico de músicas existente en el mundo.
Esta forma de pensar la música es la que está detrás del esquema de producción y consumo de la música (componer, interpretar y evaluar) que también es la base del Currículo Nacional Británico y el CGES, una secuencia jerárquica y cronológica. Este pensamiento también está detrás de la concepción de la "obra" musical como un "capital estético", que conocemos como repertorio. Esta concepción parece natural, pero no lo es, es un producto de la actividad cultural humana.
2. Vuelta a Beethoven.
- Disfrutar sufriendo.
El pensamiento al que Cook se refiere en el capítulo anterior surge a principios del siglo XIX en las capitales musicales del norte y centro de Europa (especialmente París, Londres, Berlín y Viena). En esta época el modelo capitalista quedó arraigado en la sociedad, y la música pasó a formar parte privilegiada entre las artes del romanticismo que reinó en este período, debido a su capacidad de expresar sentimientos sin palabras.
A continuación, Cook nos habla de la importancia de la figura de Beethoven, por ejemplo en el concepto de compositor o en su música, que parece ir dirigida a cada uno individualmente, generando el concepto de oyente que se evade del mundo gracias a la música (cuadro de Eugéne Louis Lami, Durante la escucha de una sinfonía de Beethoven) igual que nuestro amigo del anuncio del principio con sus auriculares.
También argumenta que las innovaciones de Beethoven fueron posibles porque disponía ya de un público entregado a él que se esforzó por entenderlas, creando explicaciones más profundas que la propia obra escuchada, buscando claves ocultas como la sordera de Beethoven.
- Del lado de los ángeles.
Aquí Cook nos habla de las ideas que surgen parejas a la recepción de la música de Beethoven, como la idea de autoridad y de trascendencia espacial y temporal de la música.
Sobre la idea de autoridad se puede decir que es básica en la interpretación, entendemos que un intérprete refleja las verdaderas intenciones del autor, la escucha se convierte en una especie de comunión entre el oyente y el compositor a través del intérprete, sobre todo en versiones "autorizadas". Este autoritarismo también se ve entre el director y los músicos de la orquesta. El papel tradicional del intérprete es reproducir lo que el compositor ha creado, en el caso de la orquesta está subordinado al director como representante de los deseos del compositor. También se acusa este autoritarismo en la educación de los oyentes para decirles lo que debían oír.
El mito de Beethoven con su sordera, alejado del mundo para dedicarse a su música contribuye a esa trascendencia de la música en el tiempo y el espacio. Beethoven no compuso para su tiempo, criticando a otros como Rossini que si lo hacían, y por eso su música ha transcendido más.
Esta música que transciende formaría un capital estético, que se puede acumular. Surgió la idea de un museo musical, igual que surgían en esta época museos de otras artes. Pero ese museo no se materializó físicamente, pero si en nuestra cultura, formando un repertorio o canon de obras.
- El reino del espíritu.
La música como vehículo de comunicación con un mundo superior es el hilo conductor del siguiente apartado. La idea de la música como "médium" con el reino del espíritu, como creación de la naturaleza canalizada por los genios (los incluidos en el museo musical, claro) es ya muy antigua. Pitágoras encontró la afinación de las notas usando la física y las matemáticas, con proporciones. En China, cambiaron las afinaciones a causa de una serie de terremotos porque creían que no estaban conforme a la afinación terrestre. Surge la idea de una armonía universal, casi que divina.
En esa dirección, la aparición de las grandes salas de concierto y auditorios supuso la aparición de una liturgia de la música, como se debía desarrollar la interpretación de la música cual rito religioso en una catedral, como una "religión artística".
Se comenzó a hablar de una música pura (sin palabras) para diferenciarla de la ópera. Pero si bien es cierto, necesitamos las palabras para explicar esa música.
3. ¿Una situación crítica?
- Un recurso global.
La tecnología de reproducción del siglo XX ha contribuido a difuminar las fronteras geográficas y temporales de la música. Favoreciendo esa mentalidad beethoveniana condensada en la frase de Harrison Birtwistle: "No puedo ser el responsable de la audiencia, no soy el dueño de un restaurante". Paradójicamente la música se ha convertido en un signo definitorio y encasillador, elegimos qué música escuchar como quien elige en que restaurante quiere comer.
Con esto también se desmorona la idea de la Música como esa forma de ir al mundo del espíritu, al disponer de diversas músicas entre las que elegir, no van a existir diversas naturalezas.
En contraposición a esta realidad contemporánea, la forma de pensar la música sigue distinguiendo un arte mayor (tradición clásica) y un arte menor (cultura popular). Esto se sigue reflejando en la producción de libros sobre historia de la música. Los manuales siguen distinguiendo la música culta de la popular, que prácticamente no saben donde meter.
Esta concepción etnocéntrica en pleno siglo XX ha llevado a un cambio en la década de los 80.
- Muerte y transfiguración.
La producción de música que sigue la estela de su concepción decimonónica (la música culta contemporánea, vanguardias...) se encontró con un gran "fracaso" con respecto a la tradición anterior. Schoenberg confió en que su método serial sería aceptado como lo fue la música de Beethoven en su época, rupturista. No lo fue. Pudo ser que los compositores serialistas confiasen demasiado en el concepto de autenticidad, esperando que el público se adaptase a ellos, mientras en el siglo XIX se ofrecía lo que el público quería. O puede que prefiriesen un público reducido pero entregado a una excesiva fama injustificada.
Pero esto puede llevar a engaño, no se trata de que esta "nueva música" deba estar en todas partes. Se trata de un producto nicho. Pero dentro de ese nicho, aunque más pequeño que el de Beethoven, tiene un gran éxito.
Lo cierto es que la tradición clásica se ha vuelto bastante estática, se producen sólo unas pocas incorporaciones al repertorio clásico cada década, que tienen que luchar con el contrapeso de la música medieval, renacentista, barroca, la tradición clásica... pero de hecho se realizan interpretaciones de una calidad que difícilmente se habría podido dar en las orquestas de provincias del siglo XIX.
Si hay una crisis en la música clásica, no es en la música en si misma, sino en la manera que tenemos de pensar en ella.
- Detener el tiempo en seco.
Cook nos habla de un chiste de Ronald Searle para introducir el tema de la presencia de la música en nuestras vidas. La música es sonido, por lo tanto solo existe mientras se interpreta. Todo lo demás (partituras, instrumentos, etc.) nos indica su presencia, pero no son la música.
La señora limpiando las corcheas... ¿que son las corcheas? Son una forma de intentar atrapar la música. Tienen tres funciones: conservar la música, transmitirla de unos músicos a otros y ayudar en la formulación de una concepción mental de la música.
Muchas civilizaciones tuvieron mucho interés en fijarse para la eternidad, en no desaparecer. La música de muchas civilizaciones sobrevive en documentos escasos. Realmente tiene una semivida, porque aunque en muchos casos se ha conseguido descifrar el sistema de notación empleado, esa notación oculta muchos aspectos relativos a la interpretación que desconocemos totalmente. Un ejemplo es el canto llano, hay una notación neumática, que nos indica las alturas, pero no nos dice nada de aspectos tan importantes como duración, intensidad, timbre...Nadie puede decirnos cómo se interpreta.
La interpretación de Moreschi, el último castratto, del Ave Maria de Gounod, que se gravó en 1904 también presenta incógnitas irresolubles. Moreschi podía estar nervioso, o no estar en forma, no sabemos si a una persona de su época le hubiera extrañado tanto como a nosotros. No tenemos respuesta. Si no sabemos como sonada la música en la transición al siglo XX ¿como vamos a saber como sonaba la música medieval? No podemos.
La notación conserva la música pero oculta tanto como revela. Los sistemas de notación son de dos tipos: los que describen los sonidos (notación occidental) o los que describen que hay que hacer para producir esos sonidos (tablaturas, etc.)
La notación en tablatura es más sencilla de leer, no hay que entenderla, solo hacer lo que dice. Pero es más limitada, cada tablatura solo vale para ese instrumento, frente a la “generalidad” de la notación occidental que se puede amoldar más.
Asociamos la tablatura a músicos aficionados. Cuando un niño comienza a estudiar música se ve obligado a estar alejado en principio del instrumento mientras aprende “teoría”, o sea conocimientos sobre la notación occidental.
- Música entre las notas.
Las grabadoras DAT pueden grabar cualquier cosa. Nuestra notación actúa como un filtro que solo capta lo que le interesa. Esto es algo que dificulta el trabajo de los etnomusicólogos.
La notación también distorsiona la música occidental. Si se interpreta al pie de la letra lo que pone una partitura (con un sintetizador, por ejemplo) encontraremos que falta el moldeamiento del tempo y la dinámica que los intérpretes aportan.
Pero una notación que lo incluyese todo, sería inútil, muy compleja de interpretar. Todas las notaciones dejan cosas fuera, aunque cosas diferentes. A lo largo de la historia de la música occidental los compositores han ido añadiendo indicaciones desde un puro esqueleto hasta los casos extremos del siglo XX, pero aún en estos hay espacio para la variación.
A continuación Cook nos describe otros sistemas de notación, como la notación de quin, una larga cítara china. No se representa la notación sino los gestos que debe hacer el intérprete para tocarla, dejando a juicio del intérprete si quiere tocar más rápido o más despacio.
Si la función de la notación es la conservación de la música ha quedado obsoleta con la aparición de los CDs. Su uso nos demuestra la importancia del resto de sus funciones.
La estructura esencial nota-tras-nota es solo parte de la música. Alrededor de esas notas hay un abanico de posibilidades interpretativas que hacen de nuestra interpretación algo único.
- Maestro de la transición más pequeña.
En este apartado Cook nos habla de algunos mitos acerca de la creación de la música, esto es, de la composición. En el siglo XIX, casualmente, salen a la luz dos fuentes muy similares que describen la forma de compones de Mozart y Beethoven. Curiosamente las dos hacen referencia a un ideal de creación mental de la música, de “visión” de la música y posterior plasmación (de manera rápida) en papel. Este ideal se ha mantenido hasta ahora, que los exámenes de armonía y composición se hacen en aulas encerrados y desprovistos de algo tan útil como un piano.
La realidad, es que esto es un mito, el propio Beethoven tenia un método de composición bastante laborioso, con numerosos apuntes y borradores donde la música se iba gestando a basa de ir corrigiendo cosas. El mito ha sido un producto de lo que la sociedad decimonónica esperaba que fuese un compositor: un creador de música, un dios.
Gracias a los cuadernos de composición de Beethoven sabemos bastante sobre su modo de componer, claro que también sabemos que la mayoría no componía de este modo, por lo que no debemos generalizar.
Lo que si parece improbable es que se sentasen ante el papel meditando hasta estar llenos de música y acto seguido la escribiesen toda de un tirón en el papel. Según los contemporáneos Mozart y Schubert se aproximaron, pero hasta ellos corrigieron y recorrigieron su música sobre el papel.
La mayoría hacía pruebas que no dejaban huella, con el piano, e iban moldeando la música a su gusto.
Esto ha creado la idea de que los verdaderos compositores escriben en sus mesas de trabajo, sin usar el teclado, lo que se materializa en los exámenes de composición sin piano... Hay anécdotas de Ravel, Chopin o Mahler con situaciones relacionadas con la composición con piano. Ravel se sentía incapaz de encontrar nuevos acordes sin un piano. Chopin y Mahler se quejaban a los fabricantes de pianos por tardar en entregárselos, ya que interrumpían su creación al estar sin piano.
La idea de que hay algo malo en componer con piano es un mito decimonónico proveniente de la idea de la música como proveniente del mundo del espíritu, cuando es algo que hay que hacer.
- La paradoja de la música.
Ahora entramos en el mundo de la metáfora. Usamos permanentemente la metáfora para hablar de música, hablamos por ejemplo de textura, cuando la música no se puede percibir por el tacto... y así muchas expresiones para hablar sobre la música.
Todas estas metáforas ilustrarían la metáfora base, que es tratar la música como un objeto.
La música en un partitura permite desligarla del tiempo y convertirla en un objeto imaginario, como cuando comparamos pasajes, los desligamos del tiempo. Esta es la paradoja de la música, la vivimos en el tiempo pero necesitamos falsearla y sacarla del tiempo. Lo importante es no confundir el falseamiento (partitura) con la experiencia temporal que es la música.
Es el problema que pudo tener la música “seria” que se hizo después de la segunda guerra mundial, como pruebas de sonido centrándose en la partitura sin darse cuenta de su reducido público.
La confusión entre objeto imaginario y experiencia es inevitable. Cuando vamos a comprar un CD vamos a comprar música...
La aplicación de esta idea de objeto imaginario viene a cuento con el “museo imaginario” que Cook describió en el capítulo 2. Podemos encontrar dos explicaciones, según Cook, a esto. La primera que los objetos del museo no sean experiencias, sino sus sucedáneos, los objetos de cualquier museo, y acudimos a ellos a que nos provoquen las experiencias.
La otra sería ver la historia de la música no como el transcurrir de obras sino como un reflejo de nuestra propia historia.
5. Cuestión de representación.
- Dos modelos de arte.
La teoría gráfica defiende un modelo de arte como representación de la realidad. Fue entonces cuando apareció la contemplación quasi religiosa de las obras de arte. La música es vista ya desde Pitágoras como representación de la armonía cósmica, representación microcósmica del macrocosmos. En el siglo XVIII esta visión fue suplantada por la teoría de los “afectos”, por la que la música obtenía su significado de la representación de sentimientos como el amor, la furia, los celos... En suma, hay una visión de la música como representación de realidades externas a la propia música.
Ludwig Wittgenstein dijo que no se podía pensar en un tema musical como representación de ninguna otra cosa. Se basaba en el argumento de que el lenguaje no representa realidades, es una realidad en si misma. Cuando prometemos algo, el hecho de decir “prometo” es un acto en sí mismo.
Al mismo tiempo, lingüistas y antropólogos llegaban a la conclusión de que no podían traducir adecuadamente las lenguas indígenas americanas, las categorías no coincidían, entre otras cosas porque los indígenas tenían una relación con el mundo muy distinta que los angloparlantes. Benjamin Lee Worf propuso una teoría radical, por la que sería el lenguaje el que construiría esa realidad, en lugar de representarla.
Desde este punto de vista, el arte construiría nuevas realidades, en lugar de representar las existentes. Las repercusiones de esta teoría en la música, afectan a la forma en que la vemos como arte interpretativa. Pues si analizamos la composición de una agrupación musical, encontramos características organizativas de cualquier agrupación social o empresarial. La orquesta clásica y su evolución reproducen estructuras organizativas de la sociedad contemporánea.
La orquesta forma parte de la sociedad, y por lo tanto participa de sus cambios, al mismo tiempo que os pode presagiar. La aparición de orquestas y grupos sin director, pode adelantarnos la aparición de sistemas de organización menos jerárquicos.
Lo cierto es que halamos con más seguridad cuando halamos de los cambios sociales en la música que cuando especulamos sobre lo que la música puede estar representando.
- Un enfoque global da música.
Poniendo como ejemplo la diferencia entre las partes de oboe de las sinfonías de Mozart y Beethoven, Cook hace hincapié en el paso a una música al servicio del público, como una cadena de producción. Después habla del himno de Sudáfrica, su interpretación no sólo es un acto musical, sino que también tiene tintes políticos, esos que también influyen en la propia música, pues es una textura coral, de hermandad. Compara esto con otros himnos como el francés o el inglés.
Aún así, sería estúpido tener sólo en cuenta el significado en virtud de lo que se hace, pues hasta el himno de Sudáfrica es una obra musical, tiene un compositor y una historia, no es sólo un acto político.
Cuando escuchamos música clásica, escuchamos “música de”, en ciertos casos hay que consigue escuchar “una interpretación de”. La música clásica está pensada para la reproducción.
La estética de la representación está en contra de la libertad de los intérpretes, defiende que son innecesarios. Este principio no es aplicable a la música clásica, pues la partitura muestra tanto como esconde.
Otra característica de la música clásica es que es exclusiva, es decir, la música sólo está al alcance de los músicos. Se puede saber mucho o escuchar mucha música, pero eso no te convierte en un músico. Las grandes obras maestras no están al alcance interpretativo de cualquiera.
Tradicionalmente las historias de la música han versado sobre las composiciones musicales cuando deberían ser mejor una historia de como las personas han cambiado su forma de ver el mundo.
En realidad necesitamos dos aproximaciones a la música, se complementan, la de la creación y la de la recepción (la gente escucha lo que se crea, pero también se crea pensando en la gente).
Estudiar la música es estudiarnos a nosotros mismos, estudiar nuestra participación en ella.
6. La música y la academia
- Cómo entrar…
En 1985, Joseph Kerman publicó un libro en el que ofrecía un enfoque crítico de la musicología, del desarrollo de la musicología, una historia social de la musicología.
Kerman atacó sobre todo dos aspectos del trabajo de los musicólogos: la publicación de ediciones autorizadas y la falta de estudios contextuales.
Sobre el primer aspecto hace falta decir que fue una tendencia iniciada por Beethoven, que intentó publicar una edición autorizada de sus obras. Pero esto choca con que no todos los compositores tenían la intención de crear UNA obra para que se preservase intacta. Lo cual genera problemas con la música antigua de fuentes y con estos compositores (que variaban conscientemente sus ediciones) porque si tienes varias ediciones, todas revisadas por el compositor, y son distintas… ¿cual es la auténtica? El problema surge por hacer esa pregunta, que en algunos compositores no tiene sentido porque no imaginaban así la música.
Otra crítica fue que toda esta masa de conocimientos que se adquirían al realizar las ediciones autorizadas (que requieren de arduas investigaciones) no se aplicase en la contextualización de esa música, simplemente, al acabar una edición se pasase a la siguiente partitura, como un mecanismo.
A los teóricos musicales Kerman también les acusó de esto último, de no usar los conocimientos que adquirían del uso de procedimientos analíticos para conocer mejor la música, sino para justificar que la música en cuestión que era analizada era digna de conservarse, de formar parte del canon.
La visión de Kerman era bastante personal, caricaturesca. Los musicólogos devoraron su libro en parte por curiosidad sobre lo que decía de ellos y en parte porque existía la percepción que la relación entre musicología y música no era todo lo que debía ser.
- Y cómo salir…
Kerman dice en su obra que la respuesta para una mejor relación entre la academia y la música puede venir de la mano de la interpretación histórica, o como dice él históricamente informada. La música del pasado debería intentar tocarse como se tocó en el pasado. El problema puede venir al intentar encontrar la interpretación “auténtica”, caeríamos en el mismo error que estamos intentando evitar, esto ocurre porque también es muy difícil averiguar como se interpretó la música en el pasado, debido al cambio de instrumentos (que evolucionaron), de técnicas interpretativas y de grupos musicales.
La premisa es interpretar la obra siguiendo los deseos originales del autor. El problema, en la mayoría de los casos los desconocemos. En ese caso se opta por buscar la mejor interpretación que sería posible en la época.
La etnomusicología, que es vista por musicólogos y teóricos como el estudio de la música que ellos no estudian, se muestra como el estudio de toda la música en términos de su contexto social y cultural, abarcando la producción, recepción y significación. Suele ser una disciplina más receptiva a tendencias de fuera de la especialidad, al estar más ligada al campo humanístico.
7. Música y género
- El sexo invisible.
Desde 1930 se ha desarrollado una “teoría crítica” que intenta percibir la influencia del poder y como se canaliza. En el ámbito musicológico, se ha estimulado la investigación acerca del “canon” y el papel de diversas instituciones en su creación, mantenimiento y naturalización. Se “educa el oído”de los alumnos en las primeras fases de su aprendizaje musical, se les orienta cara una escucha, la música pasa de ser algo que se hace a ser algo que se conoce.
Se dice que la historia de la música es la de la ausencia de las mujeres. Esto tiene bastante que ver con como se cuenta la historia (como la de héroes y obras maestras) puesto que para cualquier mujer de clase media-alta era imprescindible una mínima formación musical (como instrumentistas domésticas). Solían tocar el piano, para así acompañar al hombre que sería el solista (y marcaría la pauta, era lo que se esperaba en la sociedad del momento). Pero las mujeres no componían, por eso no se reflejan en la tradicional historia de la música, sólo tocaban en casa, para amigos, de forma íntima.
Las cosas han cambiado, aumenta el número de mujeres compositoras, pero el sexismo sigue reinando en la música.
- La música sale del armario.
En el siguiente apartado, Cook nos habla de la relación entre el sexo y la música. Primero hace mención a las similitudes encontradas por Susan McClary entre la música de Beethoven y una violación. Estas tesis causan gran revuelo en la musicología de los años 80. Un carácter masculino, dominante. Frente a esto se compara con la música de Schubert, de un carácter más femenino, es cuando se entra en el tema de la homosexualidad de Schubert.
Lawrence Krammer acuñó en 1990 el término musicología post-Kerman para referirse a la manera crítica de acercarse a la musicología. Fue criticado por Tomlinson.
- Algo que hacemos.
Que la musicología saliese del armario formaba parte de un proceso cultural más amplio. Una declaración de homosexualidad, al igual que la música, es algo que se hace, un acto interpretativo.
A continuación, Cook nos habla de cómo la visión de McClary nos presenta la música como un lugar “tierra de nadie” en el que los compositores podían explorar otros ámbitos de su conformación psicológica. También nos muestra cómo al igual que el himno de Sudáfrica, que una mujer del siglo XIX cantase en su casa un ciclo de canciones de Schumann también tiene connotaciones implícitas, es una declaración.
Conclusión
Cook mantiene un optimismo cauteloso con respecto a la música. La vivimos como si fuese un fenómeno natural, pero a la vez no lo es, es una construcción humana. La música es parte del sistema cultural y como tal hay que verla así, porque podemos caer en la tentación de entender y valorar la música de otras culturas desde nuestro canon. Hay que aprender no solo a escuchar la música sino a leerla dentro de su contexto cultural.
Opinión personal:
Me parece muy interesante la reflexión de Nicholas Cook. Resulta demoledor leer y darte cuenta que es muy probable que la música como la concibas no sea así, que toda tu vida has estado viendo y escuchando de una manera amaestrada. Es bastante enriquecedor para la música plantear este tipo de ideas de que el problema no está en una disciplina (como la historia de la música) sino en como se plantea en sí misma esa disciplina.
Al leerlo me gustó bastante porque yo personalmente lo relacioné con todo lo que se me ha dicho en Santiago, estudiando historia. Los profesores nos hablaban de cómo en unas cuantas décadas, la forma de ver las humanidades había cambiado radicalmente gracias a este tipo de reflexiones y autocríticas. Y claro, la Historia de la música es una humanidad más y no se podía ver ajena a esto.
Nicholas Cook, ante la imposibilidad de hacer una historia de la música universal, por ser inabarcable en su conjunto y, teniendo en cuenta que lo que es o no música es bastante discutible, difícil hasta de definir, decide hacer una historia de cómo se entiende la música.
En conjunto, lo que creo que Cook nos quiere decir es que dejemos de pensar en lo que la tradición decimonónica llama música culta o clásica como la Música con mayúsculas y comencemos a verla como una música más dentro de un gran abanico de músicas.
"La vivimos dentro del tiempo, pero con objeto de manipularla, incluso de entenderla, la sacamos del tiempo y, en ese sentido, la falseamos." Me encanta esa frase. La música es algo temporal, incontrolable, desde mi punto de vista la música ES el directo. Una grabación siempre será una grabación de un momento. Capturar el sonido, detener el tiempo, esta es la reflexión con la que empieza el capítulo 4. También me trae a la cabeza una reflexión sobre la música actual, el “mercado musical”. Que falsedad, ¿no? Un músico debe demostrar lo que es en un escenario, en directo, esa es la mejor experiencia musical. Uno puede escuchar grabaciones por diversos motivos, y son muy útiles, yo no estoy en contra, pero por motivos didácticos, es decir como lo que son, documentos sonoros. Las grabaciones son útiles porque lo normal es no tener a mano un directo de toda la música que queremos (de hecho hay cosas imposibles, escuchar a un castratto solo lo podemos hacer gracias a la grabación de Moreschi).
Esta obsesión por capturar la música es constante, la notación surge con ese fin, pues hay música que no se escribe, porque no se consideraba que tuviera que perdurar (la música popular) y se transmitió de manera oral. Pero la notación es imperfecta, lo que hace al intérprete una figura clave, que tiene que aportar lo que le falta a la partitura, eso es lo que hace interesante la interpretación (sino le pagamos a alguien para que grabe con un sintetizador toda la música escrita hasta hoy y nos dedicamos a otra cosa... pero no sería lo mismo, el intérprete es necesario).
El intérprete es necesario e interpreta una música que... ¿surge por inspiración “divina”? ¿Representa una realidad externa? No. La música hay que hacerla, uno no se sienta, y de su mente fluye la música de tal manera que solo tenga que escribirla. En tal caso uno podrá improvisar en la mente, pero eso implica el desarrollo mental de unos patrones preconcebidos, ya trabajados. Las improvisaciones se basan en una experiencia, un trabajo, no en la inspiración divina o en un reflejo del mundo de las ideas...
La música no es un reflejo, forma parte de nosotros, de lo que somos, de nuestra sociedad. Refleja nuestros cambios. Y Cook piensa que también los puede predecir, en cierto modo. Yo en eso no estoy tan de acuerdo, aunque si que tiene razón que acertamos más al hablar de las relaciones sociales en la historia de la música que al especular sobre que puede representar algo escrito hace siglos y que no sabemos con seguridad (ni podemos saberlo) como sonaba.
Es curioso, ahora me fijo, que mucha gente pretende tener la verdad absoluta cuando habla de música. No es la primera vez que escuchas a alguien decir: “es que eso no es así, es mas rápido/lento”, o incluso, cuando hablas de música del clasicismo o romanticismo, que alguien te diga la indicación metronómica exacta para un allegro… aunque no queramos se nos pide que aspiremos a una versión, una verdad… cuando por lo que nos cuenta Cook, en algunos casos, ni el propio compositor encontró esa verdad, porque sencillamente no creía en ella.
Cuando tocas una obra, por desgracia, te expones a que te comparen con la versión (grabada en CD, seguro, con la diferencia que ello supone frente a una actuación en directo) que el público haya escuchado y que se aproximará a un canon, se espera de ti que interpretes “la obra”, para ello las editoriales se afanan en ofrecerte versiones autorizadas, que los musicólogos elaboran con arduas investigaciones.
En cuanto a que la solución de estos desajustes entre musicología y música sea la interpretación histórica… pues prefiero pensar que la solución es que la gente entienda que en música (sobre todo en la de hace muchos siglos, tantos que casi no tenemos más información que la partitura) no hay nada de verdad absoluta, solo interpretaciones, y que cada cual se quede con la que más le guste. No creo que haya ninguna razón para dejar la música estancada en su contexto original, con sus instruementos, como si estuviese en un museo…
En el último capítulo Cook se hace eco de las interpretaciones que McClary hace de la música sobre todo desde la perpectiva sexual. De todo el capítulo con lo que me quedo (más que con las comparaciones) es con la idea de que las mujeres no aparecen en la historia tradicional de la música por un problema de la propia historia de la música, que no valora el ámbito (doméstico) en el que ellas tenían mucha presencia y se dedica a ensalzar a los compositores (estos si eran hombres, por influencia de la sociedad) e lugar de fijarse en las condiciones de interpretación de la música y en lo que significaba en otras épocas.
Para finalizar, y en conclusión, estoy de acuerdo en el balance que hace Cook de la música como fenómeno cultural que tenemos que ver como tal, y por tanto no debemos estilísticamente comparar una música como mejor porque según los criterios estilísticos de una cultura así se vea, sino aprender a ver todas las músicas dentro de su contexto cultural.
Bibliografía:
- Nicholas Cook: De Madonna al canto gregoriano: Una muy breve introducción a la música (Madrid: Alianza Editorial, 2006)










